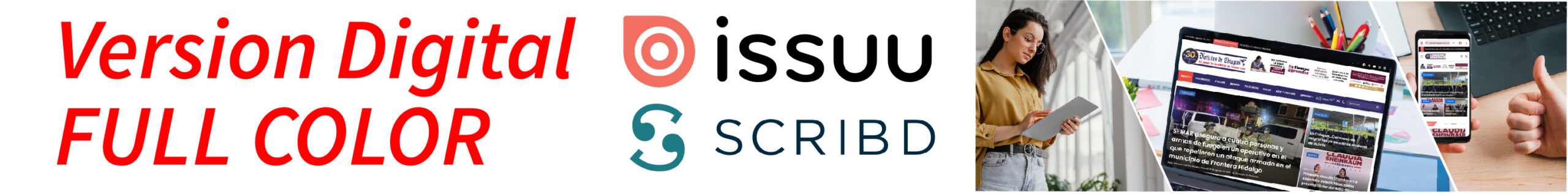Rosario Castellanos, la voz de los silenciados
*Juan Carlos Gómez Aranda
Rosario Castellanos Figueroa nació, por determinación de su familia con el propósito de que su madre recibiera los mejores cuidados posibles durante el parto, en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925, aunque desde los tres meses de edad vivió en Comitán de Domínguez, Chiapas, lugar que puede definirse como su cuna, pues ahí pasó la infancia, la niñez y parte de la adolescencia.
El entorno familiar y social en que creció la autora más importante de las letras mexicanas en el siglo XX fue determinante para su formación profesional y literaria, pues, aunque pertenecía a la burguesía rural terrateniente de la región, ahí adquirió consciencia social al conocer de primera mano las condiciones de vida y de trabajo de los indígenas, el papel que jugaban las mujeres en ese entorno y el atraso secular de Chiapas respecto del resto de México.
De la preparatoria a la universidad Rosario estudió en la capital de la República, fue una alumna destacada en todas las escuelas donde estuvo y desarrolló pronto inquietudes intelectuales que cristalizaron durante su regreso a Chiapas, donde trabajo en el Centro Coordinador del Instituto Nacional Indigenista (INI) en San Cristóbal de Las Casas, ciudad en la que también impartió clases en la entonces escuela preparatoria y de Derecho, ahora facultad de esa disciplina en la Universidad Autónoma de Chiapas.
En el INI trabajó a las órdenes del lingüista Carlo Antonio Castro y tuvo como compañeros de trabajo a ilustres artistas plásticos como Carlos Jurado, autor de los murales de la mencionada escuela de Derecho, en la que pronto será develado un busto de Rosario elaborado por los escultores Robertoni Gómez Morales y Robertoni Gómez Rodríguez, padre e hijo.
Con Adolfo Mexiac, así como el dramaturgo y director teatral Marco Antonio Montero trabajó en un proyecto educativo titulado Teatro Petul, que con marionetas llevaba contenidos de salud, nutrición, higiene y agricultura a los pueblos tsotsiles y tseltales de Los Altos de Chiapas. Esa labor, en la que nuestra escritora mayor desarrollo a los personajes Petul (Pedro) y Schun (Juan), como quienes aceptaban o no las enseñanzas que divulgaba el INI, es una de las fases de su dramaturgia menos estudiadas, aunque el arqueólogo, antropólogo, historiador y novelista guatemalteco radicado en México y chiapaneco por su cercanía con esta tierra Carlos Navarrete, le dedicó un libro titulado Rosario Castellanos en la antropología mexicana.
Rosario vivió también en Tuxtla Gutiérrez, donde fungió como bibliotecaria del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y tuvo una gran cercanía con los artistas e intelectuales que integraron el Ateneo de Ciencias y Artes: Andrés Fábregas Roca –a quien dedicó el “Soneto del emigrado”–, Fernando Castañón Gamboa, Faustino Miranda, Armando Duvalier –con cuya familia tuvo una gran cercanía– y algunos jóvenes como el poeta Jaime Sabines, también cercano a ese grupo.
Inició su trabajo como periodista siendo corresponsal en la Ciudad de México del periódico El Estudiante. A partir de 1963 escribió más de 500 artículos en las páginas de Excélsior, donde colaboró semanalmente hasta su muerte.
La obra de Rosario Castellanos sigue siendo actual porque interpela con lucidez las estructuras de opresión que persisten. Su compromiso con los marginados, su valentía intelectual y su genio literario hacen de ella una figura fundamental de las letras mexicanas y en la lucha por la justicia social y la equidad de género. Leer a Castellanos es escuchar a quienes durante siglos fueron silenciados y comprender, desde la literatura, que la palabra puede ser también una forma de resistencia.
El libro más leído de Castellanos es Balún Canán de 1957, que trata con gran sensibilidad los conflictos entre los indígenas y los terratenientes ladinos, así como la compleja situación de las mujeres y el rol asignado en una sociedad patriarcal. Balún Canán es uno de los nombres como se llamó Comitán en la época precolombina y alude a los guardianes del cielo o nueve estrellas en la cosmología mayense.
Rosario falleció el 9 de agosto de 1974 siendo embajadora de México en Tel Aviv, no mucho antes algunos preparatorianos de su tierra descubrimos su obra, que nos deslumbró y mostró nuevos caminos literarios. Algunos de nuestros maestros fueron sus compañeros de aulas y otros sus profesores, así que sentíamos muy cercana a Chayito, como le decían sus condiscípulos.
El 19 de mayo de 1975 un grupo de estudiantes hicimos presencia ante las autoridades municipales de Comitán de Domínguez para solicitar que la Primera Avenida Oriente llevara el nombre de Rosario Castellanos, ya que el convento colonial de los primeros evangelizadores que llegaron a la región en 1556 y que después fue cuartel militar y oficinas públicas, albergó la escuela secundaria donde su padre fue director en 1939 y donde ella estudió –actualmente sede del Centro Cultural Rosario Castellanos– se ubica precisamente en esa céntrica avenida.
Como corresponde a la estatura de nuestra escritora, el Gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez promovió que el Congreso estatal decretara 2025 como Año del Centenario de Rosario Castellanos, fiesta cultural que, sobre todo, contribuye a promover la lectura de su obra y al reconocimiento de su gran valor en las letras universales en lengua castellana.
*Coordinador de Asesores del Gobernador de Chiapas y de Proyectos Estratégicos.
.
Twitter: @JCGomezAranda
Email: jcgomezaranda@hotmail.com